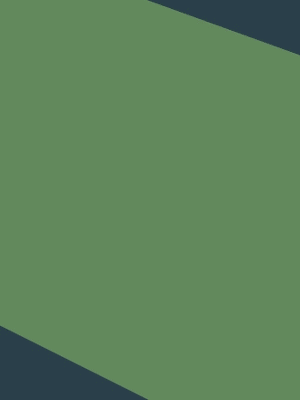Cada hito del deporte argentino pasa a la historia con un relato oficial. Así como el triunfo por knock out de Carlos Monzón sobre Nino Benvenuti, en 1970, es indisociable de las palabras atolondradas y la cuenta gritada de Hernán Santos Nicolini, o el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986 se festejará de aquí a la eternidad con el “barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?” de Víctor Hugo Morales de fondo, la victoria de Carlos Alberto Reutemann en el Gran Premio de Mónaco de 1980 –de la que hoy se cumplen 40 años– quedó marcada a fuego por el llanto del periodista cordobés Héctor Acosta ante el micrófono de ATC.
No era para menos: se trataba de un argentino (el segundo luego de Juan Manuel Fangio) subiéndose al escalón más alto del podio de una de las carreras más famosas del mundo, en un contexto donde la audiencia de la Fórmula 1 –que por aquellos años empezaba a erigirse como imperio de la mano de Bernie Ecclestone, el “Julio Grondona” del automovilismo– en el país alcanzaba números similares a los de Inglaterra.
El “¡Por fin!” que gritó entre lágrimas Acosta apenas cayó la bandera a cuadros sobre la trompa del Williams número 28 tenía varios motivos. El primero era que Reutemann venía torcido. Había llegado a la escudería inglesa a principios de ese año luego de una temporada desfavorable en Lotus, cosechando apenas cuatro podios y seis abandonos para culminar el campeonato en la séptima posición.
Distinto había sido el escenario para su flamante compañero de equipo, el australiano Alan Jones, que si bien había sumado siete abandonos, cuatro triunfos en las últimas seis carreras del año lo habían catapultado hasta el tercer lugar de la tabla. Una racha que prolongó imponiéndose en la fecha inaugural de 1980 en Argentina y ante la desazón de miles de fanáticos que se llevaron la imagen de un nuevo abandono del piloto local por problemas en el motor en la vuelta 12.
El segundo evento, en Brasil, fue otra decepción, con Jones terminando segundo y Reutemann en boxes. Recién en la quinta carrera, en Bélgica, pudo subir por primera vez al podio con Williams. El santafesino tenía la imperiosa necesidad de enderezar el campeonato para no quedar relegado ante sus rivales en general y ante su compañero de equipo en particular.
Y entonces llegó la sexta fecha en Mónaco, escenario que cifra el segundo motivo de aquel “¡Por fin!”. Si bien esta carrera daba los mismos puntos que cualquier otra, un triunfo en una pista cargada de mística e historia como la del Principado significaba –y sigue significando– una legitimación única en el mundo motor.
Todos los grandes pilotos de la Fórmula 1 se recibieron como tales luego de imponerse en el que quizás sea el único evento que por su peso específico y peligrosidad trasciende a la categoría, e incluso varios de quienes no han sido campeones –como Reutemann– ostentan una victoria allí como logro profesional más importante. Es, además, una de las carreras que junto a las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans integran la “triple corona” del automovilismo mundial. Una que solo se probó el británico Graham Hill luego de haber triunfado en Mónaco en cinco ocasiones (63, 64, 65, 68 y 69), en la Indy 500 en 1966 y, finalmente, en Le Mans en 1972.
Desde sus comienzos allá por 1929, el del Principado fue un evento cargado de rituales, además de la cuna de la asociación entre glamour y Fórmula 1, que aún hoy requiere de un manejo particular. Se trata de un circuito callejero y, como tal, con el guardarraíl siempre listo para castigar cada error con una rotura o accidente. Para colmo, su diseño –pista angosta, poca velocidad final, curvas lentas y cerradas– hace que sea muy difícil, casi imposible, sobrepasar. Excepción a casi todas las reglas de un deporte volcado desde su génesis a la evolución tecnológica, aquí no necesariamente gana el piloto con el mejor auto o más recursos, sino aquel con la capacidad técnica suficiente para sortear las dificultades que pueden presentarse durante 78 vueltas.
Es, pues, una carrera más de resistencia que de velocidad, que se corre con el cerebro antes que con el pie derecho. Un lugar donde el triunfo es sinónimo de temple y paciencia. Y vaya si Reutemann fue templado y paciente aquel domingo. El santafecino largó en segundo lugar, por detrás del Ligier del francés Didier Pironi y delante de Jones, quien lo sobrepasó apenas después de la luz verde del semáforo.
La transmisión oficial seguía al pelotón de punta cuando, llegando a la primera curva, desde el fondo de la imagen apareció el Tyrrell del irlandés Derek Daly descontrolado, literalmente picando sobre varios rivales hasta terminar a escasos centímetros de la cabeza de Jean-Pierre Jarier. Ajeno a toda esta carambola que de milagro no fue mortal, Pironi tomó el liderazgo seguido muy de cerca por Jones, mientras que Reutemann se dedicó a observar la disputa a prudencial distancia, como si supiera que la clave de su futuro éxito residía en esperar.
El tiempo empezó a darle la razón, primero, cuando el Williams del australiano abandonó por problemas en la transmisión en la vuelta 25, legándole la segunda posición. Luego, cuando la caja de cambios del Ligier empezó a fallar, obligando al francés a sostener la palanca con una mano mientras con la otra controlaba el volante. Así manejaba Pironi cuando en la vuelta 45 las nubes grises concretaron su amenaza de lluvia sobre un sector del circuito.
El asfalto patinoso, las gomas para piso seco y las referencias de frenado cambiantes fueron demasiado para un francés que, diez vueltas más tarde, terminaría rompiendo la suspensión delantera luego de rozar la pared, sirviéndole en bandeja el liderazgo a Reutemann. Faltaban 22 giros y la diferencia con el nuevo segundo, Jacques Laffite, era de casi medio minuto, pero la tercera marcha del Williams empezó a fallar tal como lo había hecho en las prácticas del jueves y en la clasificación del sábado. Y la llovizna devenía en lluvia.
“En ese momento la pista estaba muy complicada, yo me levantaba el visor en la zona donde llovía para ver dónde había agua y dónde no”, recordaría al año siguiente en una entrevista con Acosta para ATC que hoy puede verse en impecable calidad en el canal de Youtube del Archivo Histórico de RTA.
Pero Reutemann resistió y se impuso tanto a sus rivales como a las condiciones adversas y a las trampas de una pista cada vuelta más engañosa. Apenas seis autos vieron la bandera a cuadros aquel domingo. El “¡Por fin!” fue un acto de liberación luego de casi dos horas de tensión insoportable, además de una expresión de deseo ante un futuro que, ya sin la mochila de un triunfo pendiente, asomaba venturoso. Y lo fue. Si bien Lole no volvería a ganar en 1980, sumaría otros seis podios que le permitirían culminar el campeonato en el tercer lugar. Era el preludio de un 1981 que lo tendría peleando mucho más arriba y rozando la gloria. Pero esa, por ahora, es otra historia.