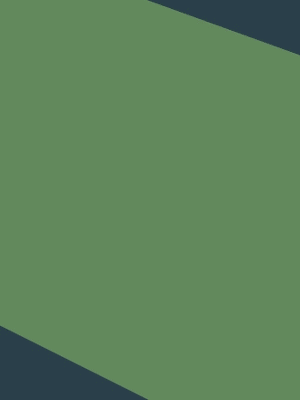A los 19 años, Aro fue uno de los tantos conscriptos enviados a la guerra. En 2008, volvió a las islas y al ver en el cementerio de Darwin las 122 tumbas anónimas se propuso ponerles nombres. Junto al ex coronel inglés Geoffrey Cardozo, inició una quijotesca cruzada que de a poco fue apoyada por periodistas, Roger Waters, el papa Francisco, la Cruz Roja, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la ONU y los gobiernos argentino y británico. Diez años después sólo quedan 7 tumbas sin nombres, el resultado de una labor que nuevamente postula a Aro y a Cardozo al premio Nobel.
Pasaron 38 años desde el día en que ese soldado, alto y flaco, con indisimulable cara de chico de 19 años, bajaba del Hércules -¡era la primera vez que se había subido a un avión!- para pisar ese suelo argentino de las islas Malvinas.
Era el lunes 12 de abril de 1982 cuando Julio Aro, un adolescente nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, llegaba a Puerto Argentino con el resto de su regimiento.
En diciembre de 1981había recibido la baja después de siete meses de servicio militar –lo cumplió un año más tarde porque había pedido prórroga para terminar de cursar la secundaria en la ENET Nº 1 de su ciudad- y para ayudar a las finanzas familiares, también trabajaba en un bar, a la vuelta de la casa paterna. Allí, con la bandeja en la mano, se enteró de la citación que había recibido su mamá para que al día siguiente, el 7 de abril de 1982, se presentara en el regimiento.
“A las 5.30 me fui caminando de casa al cuartel, al que pensaba nunca más volvería”, recuerda hoy Aro. “En la misma compañía en la que había hecho el servicio, entregué mi DNI, me dieron el bolso con el equipo, la ropa de fajina y el uniforme. Todos los chicos pensábamos que, de todos modos, no nos moveríamos de Mercedes”.
Pero no fue así. Antes del amanecer, en una larga fila de Unimogs, la tropa puso rumbo a Campo de Mayo donde los esperaban un descanso de diez minutos, un jarro de mate cocido, y a subirse a la panza del Hércules. Viajaron más de tres horas sentados sobre sus bolsos, en ese vuelo inaugural para todos los soldados, en una nave sin ventanillas. Aterrizaron en una base militar en la Patagonia, vieron el cielo nublado, estiraron las piernas, tomaron otro mate cocido, comieron un pedazo de pan, y de nuevo a otro avión que, una hora después se posaba en el pequeño aeropuerto cercano al recuperado Puerto Argentino, en la isla Soledad.
Los guerra de los chicos
“En el aeropuerto mismo nos dividieron”, recuerda Aro. “Algunos fueron destinados a Monte Longdon, otros al Dos Hermanas pero mi compañía, la de Comandos, se quedó cerca del pueblo con la misión de hacer los famosos pozos de zorro, las trincheras, para defendernos en caso de ataque aéreo. De todos modos, seguíamos pensando que los ingleses no iban a venir, que los soldados, muchos con apenas un par de semanas de instrucción militar, no tendrían que tomar un fusil”.
Nuevo error. El 1º de mayo escucharon esa temible palabra –Alerta Roja– que significaba la inminente presencia de un avión enemigo. Metidos en el pozo de zorro, los soldados se debatían entre protegerse o dejarse vencer por la curiosidad de ver los aviones que llegaban.
“Ese día nos dimos cuenta de que no era joda”, relata Aro. “Volaban tan cerca que parecía que les podíamos pegar con el casco. Bajamos aviones ingleses pero con el tiempo supimos que también le habíamos dado a un nuestro… No teníamos ni idea de cómo distinguirlos…”
A partir de entonces, cada nuevo día fue peor que el anterior. Lluvia, frío intenso, bruma, pocas horas de sueño, bombardeos. Un suplicio sólo endulzado con la llegada de la carta de la mamá, la novia o el mejor amigo. “Nos sentábamos con un compañero, espalda con espalda, y las leíamos en voz alta”, continúa Aro.
“Entre el 11 y el 14 de junio casi ni dormimos. A veces te vencía el sueño en el pozo de zorro, a pesar del frío, el agua a media pierna y quedamos dormido sobre una tabla”, recuerda Julio. “Hasta que las bombas te despertaban, te mirabas el cuerpo y agradecías que no te haya pegado a vos”.
Todo terminó el lunes 14. El pozo de zorro estaba más poblado porque el repliegue empujó las tropas hacia Puerto Argentino. “Entre los que llegaron estaban los soldados Aguilar y Ochoa, que habían servido en Dos Hermanas, y que se atrincheraban a cinco metros de donde estaba yo”, cuenta Aro. El bombardeo fue intenso hasta que se escuchó una explosión bien fuerte y muy cerca. Después Julio supo que había sido la última que escuchó en la guerra. Pero Aguilar y Ochoa no se enteraron porque murieron por el impacto de las esquirlas.
El regreso
Tras la capitulación, los miembros de la compañía de Julio Aro fueron agrupados en el aeropuerto, haciendo una larga fila para dejar el arma y el casco, y ponerse a recoger los cuerpos de sus compañeros caídos.
“Estuvimos en las islas hasta el domingo 20, cuando nos embarcaron en el buque hospital Bahía Paraíso. Casi todos estábamos con diarrea, después de haber tomado tantos días el agua de los charcos”, rememora Aro. “En el barco separaron a los que hablaban inglés y después de 74 días, me pude dar un baño, comer el pan más rico de mi vida y ponerme la ropa más limpia que jamás me puse”.
Días más tarde, fue el regreso a Campo de Mayo en un Boeing 737, donde cambiaron la ropa de marinero que les habían dado los ingleses por la de fajina. Después de una rápida revisación médica –“a mí sólo me preguntaron si me dolía algo”, revela Aro- y del “consejo” de mantener silencio, el 22 de junio los soldados volvieron a Mercedes.
Todo el pueblo los esperaba en la entrada. “En el cuartel nos vestimos de civil -¡la ropa nos quedaba enorme!-. El reencuentro con mis padres fue hermoso pero también muy duros los gritos y los llantos de los que no encontraban a sus hijos”, sintetiza Julio.
Volver a la vida civil
Aro todavía tenía 19 años y ya cargaba con una guerra en sus espaldas. Y como a la mayoría, le costó la reinserción social. “No me encontraba, no sabía qué quería de mi vida, me refugiaba en el whisky… Lo único que me calmaba era manejar cuando lo acompañaba a mi hermano en sus viajes de trabajo”. Julio se decidió a cursar el profesorado de Educación Física –tenía que levantarse a las 3 de la mañana para recorrer los 80 kilómetros hasta Las Heras– hasta que les dijo a sus padres que se iba a radicar en Mar del Plata para estudiar y trabajar. El casamiento y la llegada de sus dos hijas –Tamara y Tania–¬ lo obligaron a abandonar los estudios. En realidad, a hacer una pausa porque con casi 40 años se animó a volver a las aulas y en 2005 se recibió de «profe».
Un viaje clave
Aro sentía la necesidad de reconciliarse con aquel chico de 1982, ese que con 19 años tuvo que vivir una guerra. “Y lo hice en 2008 cuando viajé, solo, a Malvinas y el 2 de abril lo pasé en el cementerio de Darwin buscando a mis compañeros”, relata hoy. “Encontré las tumbas de Aguilar y Ochoa pero también otras 122 que no tenían nombre: ‘Soldado argentino sólo conocido por Dios’. Eso me pegó en la cabeza y entonces me propuse ayudar a las madres que no sabían dónde estaban sus hijos”.
De regreso a Mar del Plata y junto a otros dos ex combatientes, José María Raschia y José Luis Capurro, empezaron a contactarse con colegas argentinos e ingleses. Una periodista que vivía en Londres, María Laura Avignolo, fue el puente con Tony Davies, veterano que perdió una pierna en la guerra, quien los invitó a viajar a Reino Unido.
“Como no hablábamos inglés, nos consiguieron un traductor, Geoffrey Cardozo, muy callado pero muy amables” continúa Aro. “Recién el último día de nuestra visita nos contó quién era. Geoffrey era un coronel retirado que, si bien no estuvo en la guerra, fue el encargado de construir el cementerio de Darwin, el que había dado sepultura a muchos compañeros. No sólo nos aconsejó crear una fundación para lograr nuestro objetivo sino que también nos dio un sobre enorme sobre con fotos, informes, coordenadas del cementerio”.
Rescatando al soldado Gabino
Después de traducirla, entre tanta información recibida, les llamó la atención un número que, evidentemente correspondía a un DNI argentino, junto a la palabra “Corrientes”. No les costó mucho averiguar que era el de Gabino Ruiz Díaz, un soldado correntino que, sin duda, estaba en alguna de las 122 tumbas anónimas. Por eso, apenas pudo, en enero de 2009, Aro viajó en su camioneta a Corrientes para conocer a la mamá de Gabino, Elma Pelozo, que todavía seguía viviendo en Colonia Pando, un pueblito de 400 habitantes a 140 kilómetros de la capital provincial.

Julio y sus compañeros de la incipiente Fundación No me olvides se “enamoraron” de Elma y su pueblo. Le llevaron una cama ortopédica –la diabetes se llevó las dos piernas de la mamá de Gabino–, herramientas, bicicletas para los chicos. Y sobre todo, la esperanza de hallar a su hijo. “Si vos te animas, Elma -le dijo Aro-, con una gotita de tu sangre podríamos saber en qué tumba está Gabino. ¡Y nos dijo que sí! Ella fue la pionera en el banco de sangre para iniciar la búsqueda”.
La cruzada que cruzó el Atlántico
A partir de 2010, la Fundación encaró el Proyecto ADN para alcanzar la restitución de identidades a los caídos en la guerra. No fue fácil. Los dos primeros años casi no hubo progreso hasta que a otra periodista que colaboraba con Aro, Gabriela Cociffi, se le ocurrió escribirle a Roger Waters, que estaba por realizar una serie de recitales en Buenos Aires, para que se sumara a la cruzada humanitaria. “¡Y Roger dijo que sí!”, cuenta todavía asombrado Julio.
“De inmediato, Roger se ofreció a plantear el tema a Cristina Kirchner y así lo hizo el 6 de marzo de 2012, en la Casa de Gobierno”. Tres meses después, en Nueva York y ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, la Presidenta pidió la colaboración del Reino Unido para permitir que la Cruz Roja tome muestras de ADN de los restos óseos del cementerio de Darwin.
En los siguientes cuatro años y casi a pulmón, Aro y Raschia recorrieron el país para contarles personalmente a las familias el objetivo del Proyecto ADN y la necesidad de armar un banco de datos genéticos de Malvinas.
Paralelamente, en 2013 el gobierno argentino y Cruz Roja Internacional firmaron un acuerdo para facilitar la labor de esa entidad “humanitaria, independiente, neutral e imparcial”. Y en diciembre de 2014, el Papa recibió a Aro y a Cociffi en El Vaticano. “Le llevamos a Francisco cartas de puño y letra de las madres de los soldados”, recuerda Aro. “Y antes de que le explicáramos el Proyecto ADN, nos dijo que ‘todo el mundo merece tener un nombre’, demostrándonos que estaba muy al tanto del tema”.
Hacia 2015 ya contaban con más de 50 muestras de sangre de familiares. Y en noviembre de 2016, la canciller Susana Malcorra anuncia que Argentina, Reino Unido y la Cruz Roja ya estaban en conversaciones para la identificación de los cuerpos. Finalmente el 20 de junio de 2017, un grupo de expertos, integrado por el Equipo Argentino de Antropología Forense bajo la supervisión de la Cruz Roja, comienza la exhumación de los cuerpos en el cementerio de Darwin y durante dos meses toman muestras en las tumbas anónimas.
En diciembre de ese año, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Argentina recibe los primeros 88 nombres identificados. Hasta ahora son 115 los cuerpos que recuperaron su identidad; el último, el subteniente Juan Domingo Baldini en noviembre pasado. Apenas quedan siete para determinar quiénes son.
Y el 9 de marzo de 2018, a diez años de aquella primera visita de Aro al cementerio de Darwin, esa que le cambió la vida, Julio, Gabriela Cociffi, Geoffrey Cardozo y Roger Waters fueron distinguidos en Londres con el premio “Dos rosas por la Paz”. Ese mismo año, Aro y Cardozo fueron postulados al Nobel de la Paz 2019, postulación que se repite para el 2021.
El broche de oro
Julio Aro tenía una cuenta pendiente con Elma Pelozo, la primera madre que apoyó la cruzada: llevarla a la tumba de su hijo al cementerio de Darwin. Un viaje complicado –y costoso- para una mujer de 80 años, que se mueve en silla de ruedas y que vive en un pueblito en el interior de Corrientes. Igualmente, el 5 de marzo el ex combatiente saldó su deuda.
En un derrotero que involucró un helicóptero militar de Colonia Pando a Corrientes capital, un jet privado a Mar del Plata, otro vuelo a Puerto Argentino, y 50 kilómetros de ripio del aeropuerto de Mont Pleasant al cementerio de Darwin, finalmente Elma pudo rezar ante la tumba de “Cambacito”, su hijo, al que había visto por última vez el 10 de marzo de 1982 y del que conserva una foto luciendo su uniforme cuando cumplía el servicio militar.
El Negrito Gabino, un soldado de 19 años del Regimiento de Infantería 12 que jamás había salido de Corrientes, murió en la batalla de Goose Green (Pradera del Ganso) el 28 de mayo de 1982, muy cerca de donde hoy se levantan las 237 cruces del cementerio argentino.
“Con el viaje de Elma a Malvinas logré una sensación de paz en mi corazón, el dulce sabor del deber cumplido”, reconoce Aro ahora. “Ella fue la madre que nos dio el primer empujón. Hoy comprendo que las 9 veces que fui a las islas no fueron en vano. Sí, es un orgullo que Roger Waters diga que admira la tarea que hicimos -¡en mi perfil de Whatsapp tengo una foto abrazado a él!- o que piensen que nos merecemos un premio Nobel. La mejor recompensa es el agradecimiento de las madres que se reencontraron con sus hijos caídos en combate”.
-Aro, a 38 años del conflicto, a 38 años de empuñar un armar, qué significa para usted la palabra guerra?
-Que no hay guerra ni santa ni buena ni justa, las guerras destruyen a los pueblos, las guerras son una mierda… Para cumplir sus objetivos, el hombre debe usar su herramienta más potente: la palabra, el diálogo. Que las Malvinas son argentinas no me cabe ninguna duda pero si algo aprendí en mis 58 años es que nada se consigue con la violencia.
Por Gabriel Esteban González