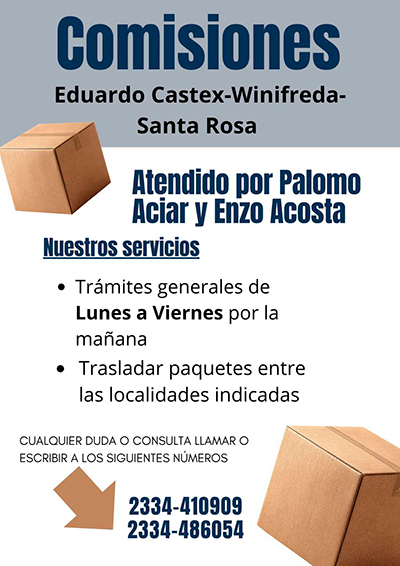Navegante de culto, el pampeano Alberto Torroba pasó 13 años en el mar, alcanzando su máxima proeza en 1989, cuando cruzó el océano Pacífico en una canoa de 4,50 metros de eslora sin instrumentos de navegación, al estilo de los antiguos navegantes polinesios que se orientaban con las estrellas. El periodista Alejandro Rapetti relató la hazaña del pampeano en el diario La Nación.
«Para cada isla los polinesios tienen una estrella que la representa. Yo había memorizado 57 de un librito donde estaban todas (las visibles), siempre y cuando no hubiera tormentas», explica Torroba, desde su casa, en un campo de 400 hectáreas ubicada a 25 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa, donde vive junto a sus tres hijas: Luna del Mar, Denébola y Alma Ranquel.
Zarpó desde las Islas Galápagos, en Ecuador, y demoró 40 días en recorrer las 3000 millas, unos 5 mil kilómetros de distancia, que separan un continente del otro.
Alto, fornido, con el pelo largo, la barba profusa y la piel marcada por el sol y el mar, cuarenta días demoró Alberto Torroba en cruzar el océano Pacífico. El mismo tiempo que Siddharta Gautama permaneció debajo del árbol Bodhi cuando alcanzó su iluminación. Igual que los cuarenta días y cuarenta noches que Jesús se retiró al desierto.

Más allá de la hazaña como navegante, el de Torroba fue un profundo viaje espiritual, una flecha al interior de sí mismo que lo transformó para siempre.
«Hasta los treinta días de navegación yo seguía siendo medio cocorito, con todo mi mambo del yo y el yo, aferrado a mis pavadas personales. Después me fui cansando cada vez más hasta que me entregué. Ya estaba, lo solté, o me lo sacaron, que se yo, estaba entregado a otra cosa. Esa experiencia queda con vos, algo cambia dentro tuyo. Antes tenía una tendencia a querer demostrar cosas, pero después no me interesó más. Demuestro si me gusta, si me cae bien la gente, sino no me interesa. Soy un salame más, pero ya lo asumí; uno trata de meterse en eso sin querer ser el protagonista», reflexiona.
Alberto Torroba nació el 8 de abril de 1952 en Santa Rosa, donde se lo conoce como «el Loco». Al terminar sus estudios secundarios viajó a Buenos Aires interesado en estudiar Teosofía y Matemática. Permaneció unos años, vendió una moto y se tomó un vuelo a Madrid. Vivió un tiempo en la casa de un amigo en Ibiza y más de un año en Berlín, recorrió algo de Europa hasta que compró su primer pasaje a la India. Allí residió dos temporadas de un año, separadas por una estadía por trabajo en Taiwán. También estuvo en Nepal, Sri Lanka y Pakistán.
«India te lleva la vida. Fui con un plan y el plan se fue al carajo al poquito de aterrizar. Es un quilombo. En la calle hay elefantes, monos, camellos, perros y vacas. Las personas se visten cada una diferente: los sadhus andan en pelotas, los oficinistas en traje, otros andan en turbante. Un gran circo, eso es la India. El primer año sobre todo los miraba. El segundo año conocí a un tipo que hacia yoga en serio, y aprendí un poco con él en Goa. Hacía ayunos, mantenía abstinencia sexual, dejaba que la comida se enfriara antes de comerla, no comía picantes y tomaba nada más que agua. India me cambió la cabeza», asegura.
Cuando salió de la India tenía 31 años y se encontró con un mundo que no le interesaba más. No tenía idea sobre navegación, pero ya hacía un año había comprado The complete Yachtsman, un libro para aprender a navegar en quince lecciones. Ya alistado, en Kioto, Japón, salió a buscar un bote, encontró un velero en una marina y se fue al mar.
Solo y en velero
Entre 1982 y 1995 (entre sus 27 y 41 años) se la pasó navegando por el mundo en barcos de vela construidos por él mismo. Y le sucedió de todo. En 1985 fue deportado de Nueva Guinea, donde se había asentado en una tribu y estaba casado con una negra tribal, luego de ser denunciado por un misionero a las autoridades locales. Y a los pocos días aterrizaba en el Aeropuerto de Ezeiza.
«En el mundo tribal donde yo estuve casado empecé a ver cosas de magia», sigue el increíble relato. Como el día que caminaba por la selva de Vanuatu (país insular del Pacífico Sur) con un guía nativo, y sin saber cortó con el machete una planta religiosa, utilizada para los rituales. Primero se sorprendió frente al enojo del guía, y después de disculparse, a los pocos metros sufrió un accidente: se resbaló, apoyó el machete en el piso y se le fue encima provocándole un corte profundo en la mano. «El negro me miró y no dijo nada, pero seguro pensó algo parecido a lo que pensaba yo. Era una maldición de la planta», especula.
Otra vez, en Samoa, también un espíritu o «algo» se le apareció en medio de la noche, mientras dormía en una choza. «Miré hacia la abertura y en la oscuridad noté que había alguien mirándome; cuando me quise sentar mi cuerpo estaba duro como una tabla. No podía moverme. Y ahí me asusté, pegué un alarido. Al otro día me explicaron que los zamoanos no tienen cementerio, meten los muertos entre las casas, entre las piedras de arriba, y en una de esas salen de noche. ¿Cuál explicación es cierta?», reflexiona.
Deportado en Ezeiza, por fin se hizo de otro barco con el que naufragaría unos días después frente a las costas de Punta del Este. Siguió a dedo por mar hasta Florianópolis y luego por tierra hasta Bahía, en Brasil, donde acondicionó un bote que tenía el piso podrido, y siguió por mar hasta Panamá para cruzar al Pacífico por tierra.
Al llegar a Tumaco, en Colombia, construyó un prao (embarcación malaya) y finalmente, en agosto de 1988, se adentró en la selva alta del río Chimán, en Panamá, ya con la idea de construir su Ave Marina, el bote a vela con el que cruzaría el Pacífico. Permaneció en la selva seis meses con el artesano panameño Esteban Chávez, y enseguida Zarpó desde Taboga, Panamá, hacia las islas Galápagos (Ecuador). Luego de permanecer allí unas semanas puso proa hacia las lslas Marquesas, en la Polinesia Francesa, donde finalmente arribó a la otra orilla cuarenta días y cuarenta noches después.
En absoluta soledad, todo ese tiempo no se cruzó un barco ni a nadie más. Durante el día permanecía escondido del sol debajo de un toldito, y recién con el crepúsculo del atardecer salía a disfrutar la noche infinita en altamar.

«Tenía la rara sensación de que me había ido del mundo de los seres humanos, que no estaban más ahí. El mar no tiene lado ni tiene días. ¿Cuál es el peor de los mares? Y depende el día que te tocó a vos. Es un juego mágico que atrapa», dice Alberto Torroba.
Por si fuera poco, a escasos días de zarpar una fuerte tormenta dio vuelta campana la embarcación y perdió gran parte de la comida y algunos bidones de agua. Entre las cosas que desaparecieron también estaba la brújula, pero ya era demasiado tarde para regresar. Las corrientes marinas lo empujaban y decidió entregarse a su destino y confiar en su poder personal.
Y añade: «Como decía (Bernard) Moitessier (escritor, marino y activista francés), cuando ves venir una ola te tensionás al máximo, y cuando sentís que la pasaste te sentís Tarzán. Diez segundos más tarde caés en el pozo siguiente. Esa expansión y contracción constante produce una alquimia del alma que te libera para siempre».
Ese viaje y las navegaciones posteriores en los archipiélagos de la Polinesia fueron narrados por el mismo Torroba en su libro «Relato del Náufrago y el Ave Marina».
Luego navegaría por China, se casaría en Filipinas y cruzaría el océano Indico hasta Kenia junto a su mujer, donde finalmente vendió todo y se volvió para Argentina. Tenía 43 años, el mundo había cambiado y Torroba quería asentarse y formar una familia.
En total pasó 13 años en el mar, y su mayor hazaña como navegante fue aquel cruce emblemático del Océano Pacífico en una canoa.
Cómo decía William Willis, marinero, escritor estadounidense y autor de Solo en mi balsa , es un desafío que todos deberíamos afrontar una vez en la vida: ponernos una vara muy alta y llegar hasta ahí.