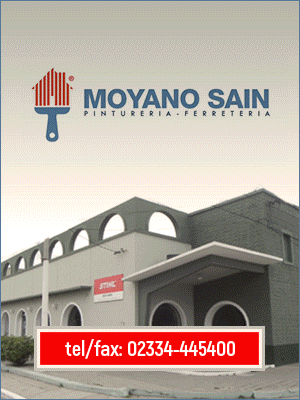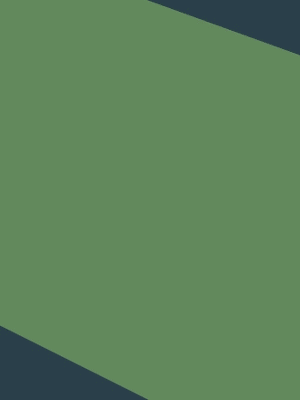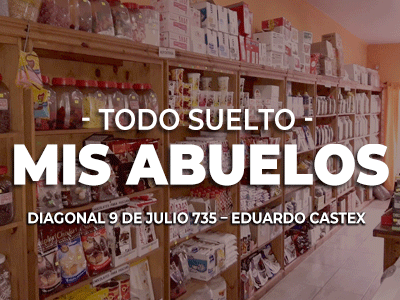«Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo», escribió Ludwig Wittgenstein en 1921. Hoy, en un colegio secundario de La Pampa, esas palabras parecen resonar con una fuerza renovada. En una tarde cualquiera, un profesor de Historia conecta su computadora y pide a un asistente de inteligencia artificial que recree un diálogo entre Robespierre y una estudiante argentina del siglo XXI. El resultado es un híbrido improbable, cargado de anacronismos y metáforas desbordadas. Pero ocurre algo inesperado: la clase entera adormecida hasta entonces se endereza en sus bancos y escucha.
Lo que podría leerse como un simple experimento escolar encierra un signo de época. La inteligencia artificial generativa ya no es una promesa distante ni un juguete de laboratorio, está entrando en las aulas, en los cuadernos digitales, en la conversación cotidiana de estudiantes y docentes. Según un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, en países de Centroamérica los sistemas basados en IA capaces de anticipar la deserción escolar alcanzan un 80 % de precisión en la detección de alumnos en riesgo (BID, 2025). La estadística deslumbra, pero ¿Cómo se traduce esa capacidad técnica en una mejora pedagógica real?
Entre la fascinación y el vacío
La escena se repite en distintos rincones. Una directora de escuela de Córdoba me cuenta que sus docentes ya usan modelos de lenguaje para redactar comunicados y diseñar guías de lectura, pero admite: “ninguno recibió formación sobre IA”. No es un detalle menor. Un reporte global de Microsoft revela que, aunque tres de cada cuatro autoridades educativas afirman capacitar en inteligencia artificial, casi la mitad de los docentes y más del 50 % de los estudiantes dicen no haber recibido entrenamiento alguno (Microsoft, 2025).
El contraste es brutal. La herramienta avanza más rápido que la pedagogía, y la fascinación inicial convive con un vacío normativo. De hecho, según la UNESCO y el Foro Económico Mundial, menos del 10 % de las instituciones educativas en el planeta cuentan con políticas claras sobre el uso de IA generativa (WEF, 2024).
Ese vacío genera tensiones. Si el lenguaje —como decía Wittgenstein— delimita nuestro mundo, entonces permitir que las máquinas lo produzcan sin mediación pedagógica equivale a dejar que corporaciones, algoritmos y lógicas externas definan los nuevos horizontes de la escuela.
Lecciones del fracaso
Los números de la industria tampoco ayudan a la épica. Un estudio del MIT publicado este año revela que el 95 % de los proyectos empresariales con IA generativa fracasan antes de consolidarse (Times of India, 2025). La cifra no invita al entusiasmo ciego, pero sí a la cautela. La educación, a diferencia de los negocios, no busca “éxitos rápidos”, sino procesos de largo plazo. Y ahí radica la oportunidad de evitar el espejismo corporativo y construir desde la pedagogía los usos más fértiles de la IA.
Los ensayos que iluminan
En el terreno de la investigación aparecen destellos prometedores. SocratiQ, un asistente desarrollado en 2025, se inspira en el método socrático: en lugar de dar respuestas cerradas, formula preguntas adaptadas al nivel de comprensión del estudiante, generando un aprendizaje más reflexivo que memorístico (arXiv, 2025).
Otro estudio explora la integración de IA generativa en sistemas de tutoría inteligente capaces de crear itinerarios personalizados y ofrecer feedback inmediato, aunque advierte sobre sesgos y la dificultad de mantener precisión pedagógica (arXiv, 2024).
Estas experiencias no son recetas universales, pero muestran un camino: experimentar sin perder de vista el norte educativo.
Una agenda pendiente en Argentina
La OCDE constató que, hasta fines de 2024, ningún país había regulado formalmente el uso de IA generativa en educación, aunque algunos —como Japón y Corea— publicaron guías no vinculantes (OCDE, 2023). Para Argentina, este vacío es también una oportunidad.
El aula que aún se escribe
En la Revolución Francesa, la multitud gritaba libertad, igualdad, fraternidad. Hoy, en nuestras aulas, las y los estudiantes no levantan estandartes, pero llevan en la palma de la mano dispositivos que alojan modelos capaces de producir ensayos, imágenes y hasta simulaciones históricas.
La pregunta que se impone es otra: ¿Podrá la educación transformar a la IA en una aliada para expandir el mundo de las y los estudiantes? Porque si, como escribió Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites del mundo, entonces cada algoritmo, cada modelo generativo, cada pregunta hecha a una máquina, está ampliando —o restringiendo— los mundos posibles.
(*) Por Juan Pablo Neveu
📌 Puedes acceder a más publicaciones del autor en LinkedIn o en su sitio web personal